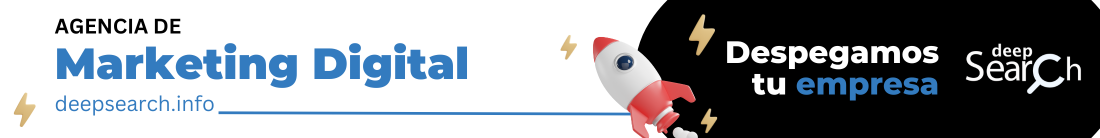La Universidad Central del Ecuador debería ser un faro del pensamiento libre, del conocimiento y la formación de nuevas generaciones. Sin embargo, lo que hoy se observa dentro de sus muros dista mucho de ese ideal. La principal universidad pública del país parece haber sido secuestrada por intereses políticos que han convertido sus aulas en trincheras ideológicas y sus espacios de debate en plataformas de militancia.
Durante años, grupos enquistados en el poder estudiantil han utilizado la universidad como botín político. Dirigentes que llevan más de veinte años matriculados continúan ocupando cargos y controlando federaciones con fines que poco tienen que ver con la educación. Lo hacen bajo el discurso de la “lucha social” o la “defensa del pueblo”, mientras en la práctica bloquean reformas, impiden el desarrollo institucional y frenan a quienes realmente buscan estudiar y graduarse.
Esa estructura, sostenida por organizaciones que responden a partidos de izquierda, se ha convertido en un sistema que se alimenta del dinero público. Cada protesta, toma o movilización tiene un costo que termina pagando el ciudadano común, el contribuyente que trabaja y financia —sin saberlo— los privilegios de quienes viven eternamente en la universidad sin rendir cuentas.
La autonomía universitaria no puede ser excusa para la impunidad. Fue creada para proteger el pensamiento crítico, no para blindar a quienes usan la institución como herramienta de agitación política. Hoy, la UCE parece más un refugio de activismo partidista que una universidad pública moderna. Sus instalaciones se deterioran, sus procesos académicos se estancan, y los verdaderos estudiantes —los que aspiran a un título y un futuro mejor— se ven arrinconados por un aparato que privilegia el poder antes que el conocimiento.
La sociedad ecuatoriana debe preguntarse hasta cuándo va a tolerar que una institución financiada con sus impuestos funcione como feudo político. No es justo que miles de jóvenes talentosos esperen cupos mientras otros permanecen dos décadas “estudiando” sin graduarse, organizando marchas y negociando favores.
La Universidad Central necesita una intervención ética y moral, un rescate que devuelva su esencia académica. No se trata de vulnerar su autonomía, sino de devolverle el sentido a esa autonomía: formar ciudadanos, no operadores políticos.
Mientras los discursos revolucionarios sigan dominando los pasillos y las consignas reemplacen a las ideas, la universidad pública seguirá siendo rehén de la ideología y la mediocridad. Y eso, más que un problema educativo, es una vergüenza nacional.