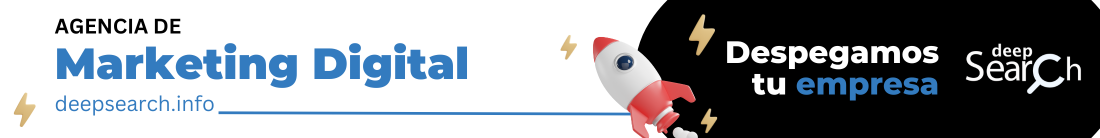Hoy, Quito despertó con un despliegue de policías y militares pocas veces visto. Calles cerradas, perímetros bloqueados y un centro histórico prácticamente inaccesible. Todo esto en el marco del estado de excepción decretado a nivel nacional. La medida, guste o no, buscaba algo elemental: evitar que la ciudad se convierta otra vez en el epicentro del desorden y la violencia que ya hemos vivido en carne propia.
Pero mientras la mayoría de quiteños recordamos —con cicatrices aún frescas— cómo se destruyó nuestra ciudad en protestas pasadas, el alcalde Pabel Muñoz decidió mandar un mensaje que no defiende a Quito, sino que se suma al coro de quienes justifican la protesta sin medir consecuencias. En lugar de pararse del lado de los ciudadanos que pagan impuestos, que reconstruyen lo que otros destrozan, el alcalde eligió ponerse del lado equivocado de la historia: aplaudir la “movilización social” mientras los mismos de siempre están listos para romper vidrios, incendiar bienes públicos y privados, y sembrar caos.
Quito no necesita más discursos ambiguos ni liderazgos complacientes. La ciudad necesita un alcalde que la defienda, no uno que la entregue en bandeja al desorden. Porque, al final del día, los que terminamos pagando los platos rotos somos los mismos quiteños: los comerciantes que ven arruinados sus negocios, los trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, las familias que sienten miedo de salir a la calle.
La política puede esperar, los intereses partidistas también. Lo que no puede esperar es la seguridad, la paz y el derecho de vivir en una ciudad que no se repita la pesadilla de siempre. Y sí, es una vergüenza para Quito que, en lugar de levantar la voz contra el caos, su alcalde prefiera coquetear con él.
Hasta cuándo vamos a permitirlo, esa es la verdadera pregunta.